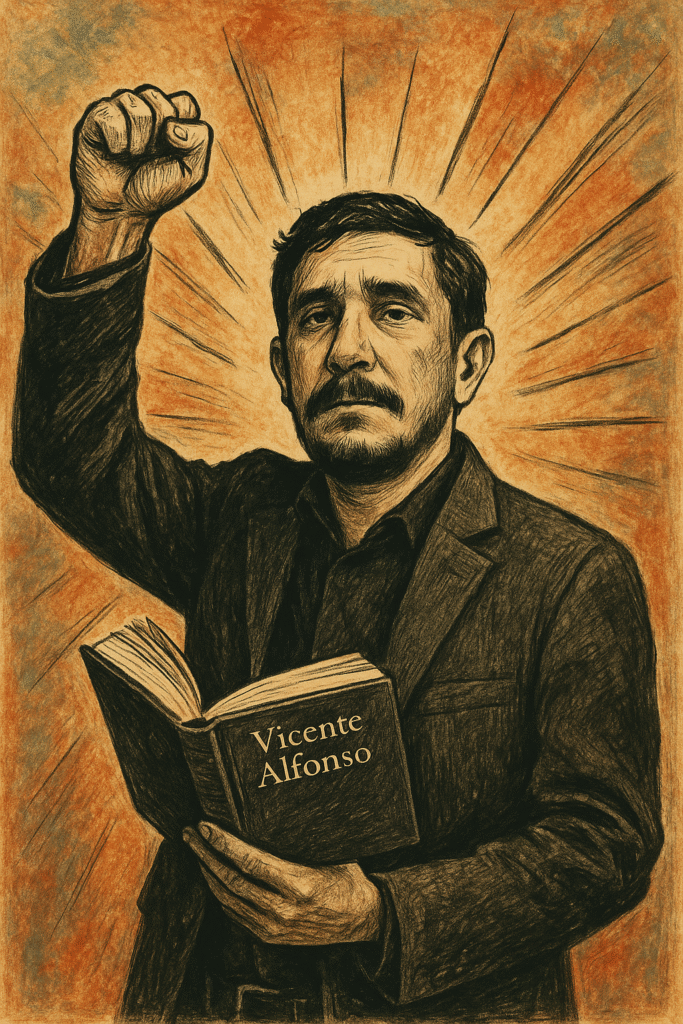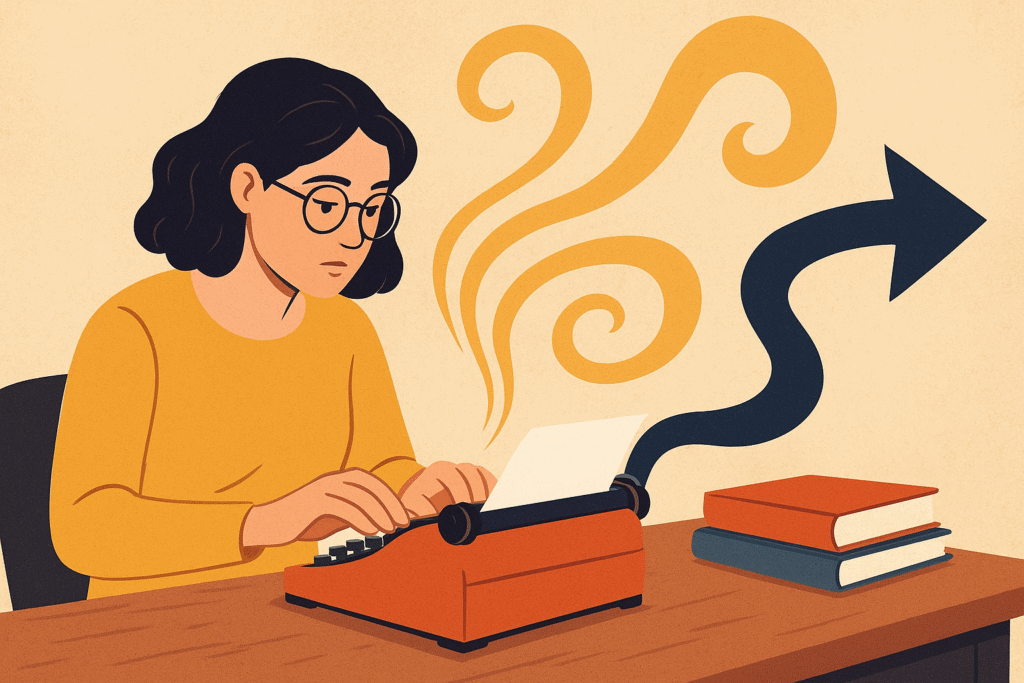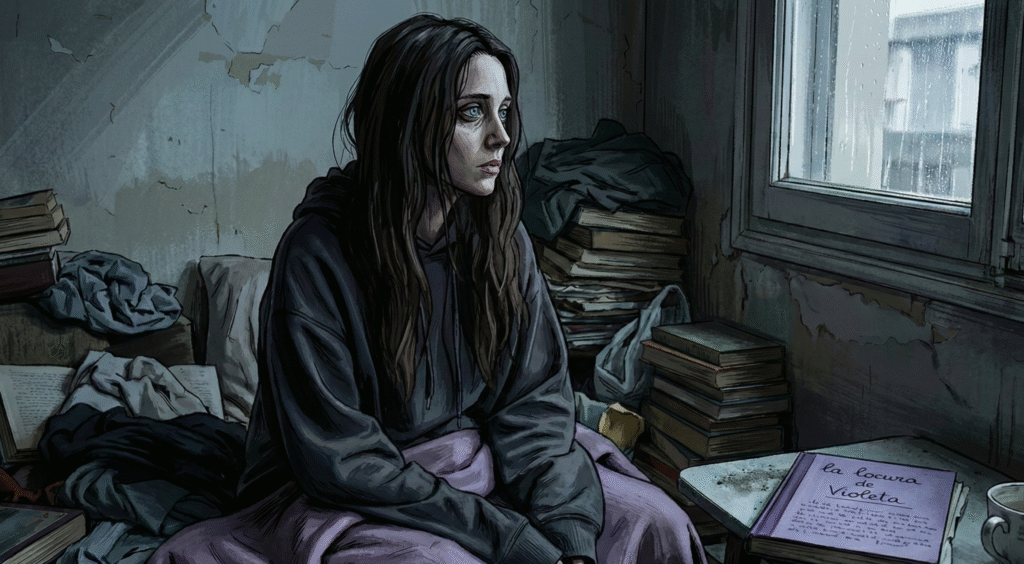Hay artistas que escriben libros, otros que pintan cuadros, y unos cuantos que deciden convertir su propia vida en la obra definitiva. Yukio Mishima, ese autor que parecía vivir siempre con un pie en la literatura y otro en el teatro kabuki, eligió un camino todavía más radical: usarse a sí mismo como lienzo. Su célebre fotografía como San Sebastián, la recreación del cuadro de Guido Reni, suele interpretarse como un ejercicio de simple narcisismo. Pero lo cierto es que ahí se resume la poética entera de Mishima: el cuerpo como texto, el dolor como estética y la muerte como conclusión inevitable de un argumento que él mismo había construido desde la juventud.

La imagen es perturbadora no solo por su belleza calculada, sino porque es el momento en que Mishima deja de interpretar a sus héroes y comienza a convertirse en uno. Durante décadas fantaseó con cuerpos masculinos perfectos y violentados, con la unión casi alquímica entre deseo y destrucción. En Confesiones de una máscara, una pintura del mismo San Sebastián le provoca su despertar sexual; veinte años después, él posa como ese santo, flechas incluidas. Lo que podría verse como un capricho dramático es, en realidad, un gesto de cierre: Mishima vuelve al origen para reescribirlo con su propio cuerpo.
Lo más inquietante es que esa apropiación no es solo un homenaje, ni una fantasía estética. Es un ensayo general para el final que él ya tenía decidido. La tercera flecha en la fotografía, ausente en la versión de Reni que él describe en sus memorias, pero presente en otra pintura del mismo autor, atraviesa justo el punto donde años después introducirá la hoja del seppuku. No es casualidad: Mishima era demasiado obsesivo para creer en coincidencias. Su imagen como San Sebastián no anticipa su muerte; la construye.
Para Mishima, el cuerpo dejó de ser una prisión de juventud enfermiza y se transformó en una herramienta política. A partir de los treinta años abrazó con fervor las disciplinas físicas (kendo, culturismo) como una ideología encarnada. El Japón que él imaginaba debía volver a una pureza perdida; el cuerpo debía ser fuerte; el sacrificio, sublime. En esa narrativa, él mismo era el héroe trágico, el último samurái en un país que ya no necesitaba ninguno.
La fotografía de Shinoyama Kishin es entonces algo más que la vanidad de un escritor famoso. Es un manifiesto visual. Un recordatorio de que Mishima no distinguía entre literatura, política y performance. Su vida entera fue una instalación artística sostenida por palabras, músculos y voluntad. Y como toda obra radical, tuvo que terminar en su propio punto de quiebre: la muerte elegida como acto final.
Si algo deja claro Mishima, desde ese retrato atravesado por flechas, es que algunos artistas no buscan representar el mito: buscan encarnarlo por completo. Y eso, para bien o para mal, es lo que lo mantiene vivo en nuestra mirada.
Yukio Mishima (1925–1970) fue uno de los escritores japoneses más influyentes y polémicos del siglo XX. Nacido como Kimitake Hiraoka, adoptó pronto el seudónimo que lo acompañaría durante toda su carrera literaria. Desde joven mostró un talento precoz para la escritura, combinando una prosa de sensibilidad clásica con una mirada aguda hacia la angustia moderna. Su obra abarca novelas, relatos, teatro Nô y kabuki moderno, ensayos y crítica cultural.
Criado entre la fragilidad física y la sobreprotección familiar, Mishima desarrolló un temprano sentimiento de desarraigo que marcaría profundamente sus temas: la belleza efímera, el deseo imposible, la identidad escindida y la fascinación por la muerte como forma de plenitud estética. Con Confesiones de una máscara (1948), donde ficcionaliza su despertar sexual y su obsesión por las imágenes de martirio, se consolidó como una de las voces más inquietantes de la posguerra japonesa.
A partir de los años sesenta, Mishima emprendió un intenso proyecto de transformación corporal y espiritual. Combinó culturismo, artes marciales y un nacionalismo nostálgico que lo llevó a fundar la Tatenokai, una milicia simbólica que pretendía restaurar el “espíritu” del Japón anterior a la derrota militar. Este giro vital no fue ajeno a su literatura: los protagonistas de sus obras tardías suelen encarnar un ideal heroico, disciplinado y dispuesto al sacrificio absoluto.
El 25 de noviembre de 1970, tras un fallido intento de exhortar a las Fuerzas de Autodefensa japonesas para que se levantaran en defensa del emperador, Mishima se suicidó mediante seppuku, cumpliendo un ritual que entendía como la culminación coherente de su estética y sus convicciones. Su muerte lo convirtió de inmediato en una figura mítica, envuelta en debates que aún hoy dividen lectores, críticos y estudiosos.
Más allá de la controversia, Mishima permanece como un creador que llevó hasta sus últimas consecuencias la tensión entre belleza y destrucción, tradición y modernidad, cuerpo y palabra. Su obra continúa interrogando a lectores de todo el mundo sobre el lugar del deseo, la violencia y la identidad en la experiencia humana, y su vida, tan calculada como performativa, sigue siendo un espejo incómodo de las obsesiones del siglo XX y de las nuestras.